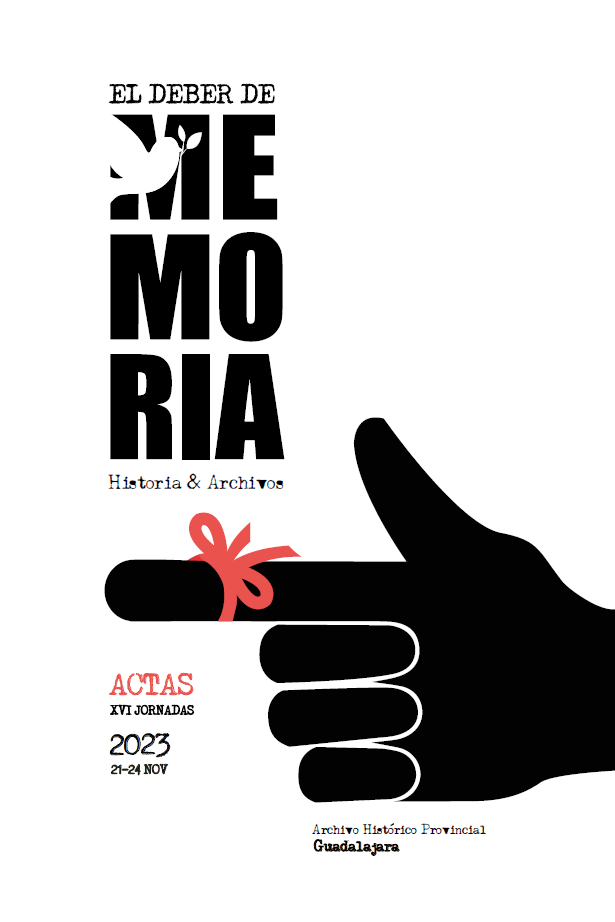Muchísimas gracias al Archivo Histórico Provincial de Guadalajara donde nos encontramos, a la Asociación y a quienes han tenido la ocurrencia de invitarme para estar esta tarde con ustedes.
Al principio, antes de entrar, me estaban haciendo una pequeña entrevista y me decían: «¡Se encontrará usted como pez en el agua aquí!».
Yo podría decir que soy un archivo viviente, porque de alguna forma estoy sumamente vinculado a los archivos. Realmente, mi vinculación con los archivos ha sido una obsesión desde que estudié en el seminario. Una de mis obsesiones era pasarme cinco años en los Archivos del Vaticano para investigar, porque allí tenía que estar todo lo mejor y lo peor de gran parte de la Historia de la Humanidad.
Además, el archivo no es algo que esté alejado de mi propia dinámica laboral, más allá de mi activismo por los derechos humanos y la Memoria. Los jueces y los fiscales tenemos una gran vinculación con la documentación, con los archivos y con los acervos de documentos. Siempre, en una investigación, buscamos esos documentos. Buscamos recopilar y protegerlo que después ha de constituir la prueba, el acervo probatorio, para demostrar un hecho que es histórico, de contenido delictivo, por ejemplo, en el ámbito de la investigación penal o de cualquier otro carácter que afecte a la investigación.
Lo que ocurre es que no siempre a los archivos, a esos acervos documentales, se le ha dado el valor que tienen o que deberían tener y que se les debe reconocer. Esto quiere decir que no se han cuidado lo suficiente.
Si tomáramos a España como ejemplo, podríamos ubicarnos en lo que se conoce como un modelo amnésico. Desde el golpe militar de 1936, comenzó a instaurarse la manipulación, el olvido y la mentira en relación con los archivos. Es decir, desde un principio, se tomaron decisiones deliberadas para archivar, destruir y manipular la realidad. Este proceder se mantuvo durante toda la Dictadura, perdurando hasta la llegada de la Transición.
Hay un libro del historiador Ángel Viñas, titulado El primer asesinato de Franco, que, desafortunadamente, no ha tenido mucha difusión, pero es un libro interesante donde se habla de la muerte del comandante de la Agrupación Militar de Canarias, quien se oponía a la sublevación. La crónica oficial afirmó que se disparó accidentalmente la pistola y se hirió en el abdomen. Más tarde, gracias a los archivos y a la investigación realizada por el historiador Ángel Viñas, quedó claro que se trató de un asesinato ordenado por Franco, porque, de no haberse producido, el Alzamiento habría sido obstaculizado o, directamente, no habría tenido lugar. El autor se sabe quién es, y después fue, incluso, procesado por su mala gestión durante su mando en Extremadura. Queipo de Llano planeaba ejecutarle, pero llegó una orden desde Madrid, transmitida desde Burgos, diciéndole que no se le tocara. Queipo de Llano nunca comprendió por qué debía respetar la vida de este señor y permitirle continuar con sus responsabilidades militares. La razón estaba en esta historia desvelada a través de los archivos y el examen y estudio de este historiador.
Mi querido y admirado Ernesto Sábato, quien desempeñó un papel relevante en el estudio de la Comisión Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)» –donde se relataron todas las atrocidades cometidas por la dictadura argentina desde marzo del 1976 a diciembre del 1983»– en su obra El túnel comenta que «La frase ‘Todo tiempo pasado fue mejor’ no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que –felizmente– la gente las echa en el olvido.»
Evidentemente es un refrán que a mí siempre me ha llamado la atención. Si lo aplicas a lo bueno que te ha pasado, está bien, pero si lo haces de manera general a todas las vivencias, resulta difícil estar de acuerdo con ese refrán.
Lo que ocurre es que tendemos a olvidarnos y a archivar. Tenemos unos archivos mentales selectivos divididos en compartimentos estancos. Recordamos lo que nos interesa recordar, o lo que nos hace bien, porque cuando recordamos lo que nos hace mal, rápidamente salta la espoleta del compartimiento y lo cerramos.
Por tanto, el olvido tiene mucho que ver también con esa memoria selectiva que los archivos nos enseñan.
Tradicionalmente, los archivos han sido estimados por su valor administrativo y patrimonial. Desde la invención de la escritura antigua han existido archivos, guardando los textos escritos y evitando su pérdida. Aunque algunos documentos se han perdido, muchos otros se han conservado, como lo demuestran los miles y miles de textos históricos que se basan en la obtención o en el análisis de esos archivos. De hecho, el significado de archivo viene de una palabra griega que es arkheion, es decir, un lugar donde los arcontes, los jueces, tenían la responsabilidad de preservar los archivos para documentar y administrar justicia.
Los archivos son, desde mi punto de vista, un arma vital, un elemento nuclear en la lucha contra la impunidad. Por eso la necesidad de protegerlos ha llegado a ser una política de Estado en algunos países como, por ejemplo, Argentina.
Tengo un especial aprecio a este país, no solo por mi vinculación histórica con las investigaciones que adelanté como juez del Juzgado Central de Instrucción N.º 5 de la Audiencia Nacional por los crímenes vinculados a la dictadura argentina, sino también por mi admiración hacia la labor impresionante que, desde 1983, tras el fin de la dictadura, desarrollaron las víctimas y los colectivos de víctimas. Desde entonces, han resistido a todos y a cada uno de los intentos políticos de eliminación, manipulación o desacreditación de esa memoria. Ese es el gran valor de Argentina, aunque ahora esté en riesgo debido al auge del negacionismo y el revisionismo histórico, así como los ataques a todos y cada uno de los organismos de derechos humanos y colectivos de víctimas que han construido, probablemente, la iniciativa más consolidada a nivel mundial en tema de memoria, verdad, y justicia. Aún hoy se siguen juzgando a los responsables militares por crímenes de lesa humanidad, sumando más de 700 condenados y 1.000 procesamientos. Es decir, lo que nunca había ocurrido antes, ni siquiera en los juicios de Nuremberg, Auschwitz o Frankfurt.
En particular, resultan especialmente preocupantes los intentos de hacer desaparecer o resignificar la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) hacia otro tipo de uso y utilidad, cuando actualmente es un espacio de Memoria. La ESMA fue uno de los centros de detención, donde más de 5.000 personas fueron detenidas, y de las que apenas 300 lograron salir. Las demás fueron masacradas, asesinadas, desaparecidas, lanzadas desde aviones, robados sus bebés o dados en adopción, entre otras cosas.
Entonces, ¿cómo protegemos un lugar como este, que es tanto un espacio físico de memoria como un archivo de contenido, según el concepto griego?
Yo estuve trabajando un tiempo en Argentina, y tenía mi despacho al frente del Centro de Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO y de Argentina, ubicado en la Escuela Mecánica de la Armada. En aquella época, propusimos que se iniciaran los trámites para que la ESMA se declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Finalmente, hace escasos meses, las Naciones Unidas han declarado la ESMA como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La ESMA nos enseña que los archivos, aparte del valor documental, tienen un valor inmaterial: asociamos el valor documental a lo que significa la historia que relatan y a las acciones que se hacen a partir de esos documentos. Ese es el gran valor. Los archivos son testigos del tiempo y vehículos de la memoria.
Como decía antes, la memoria es selectiva, y para que pueda ser un pilar del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a los mecanismos de no repetición, es fundamental que quede registrada de alguna manera. Pongamos el ejemplo de los archivos judiciales, cuando haya habido procesos judiciales, que necesitan ser protegidos. Actualmente estos procesos ya se están informatizando, pero antes era un auténtico desastre. En los juzgados donde yo presté mis servicios como funcionario público, quizás por mi obsesión por los archivos, lo primero que hacía era inspeccionarlos, y los encontraba en condiciones pésimas; cuando no había humedades, los legajos estaban rotos o descoloridos. En épocas pasadas, no ha habido prácticamente cuidado en el ámbito judicial.
Pero ese no es el único valor del archivo, sino que la protección documental nos va a servir para que se pueda construir el primer derecho de las víctimas, que es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es la base de cualquier acción de justicia o reparación.
El derecho a la verdad tiene dos vertientes: una individual y familiar y otra colectiva: la víctima y su entorno más inmediato tienen derecho a esa verdad, pero también la sociedad en general tiene derecho a la verdad y a conocer lo ocurrido. La primera vertiente queda cubierta perfectamente por el desarrollo de la acción de la justicia. Sin embargo, para garantizar la segunda, tiene que haber una acción por parte de las instituciones gubernamentales, sean centrales, autonómicas o locales, que protejan ese acervo documental.
Uno de los grandes errores que siempre se ha cometido es que algunos de aquellos que desarrollan su trabajo como funcionarios públicos o parte de las instituciones, a veces confunden lo que es el servicio público con el derecho a lo público, y se consideran titulares de lo mismo. Por tanto, son sus archivos, son sus datos, son sus documentos, que entonces, están para protegerse a sí mismos.
Esto nos recuerda la llamada «seguridad nacional», en nombre de la cual cierta documentación está secreta y protegida, en virtud la Ley 9/1968, de 5 de abril, una ley preconstitucional que todavía sigue incomprensiblemente en vigor. No debemos olvidarnos de que los propietarios de esos acervos documentales que incluyen los secretos oficiales son los ciudadanos y las ciudadanas, no las instituciones. Las instituciones solo tienen la obligación de conservarlos, de preservarlos, de cuidarlos, y de ponerlos a disposición de la ciudadanía, unas veces será para la acción de la justicia, otras para la construcción de la memoria democrática, y otras veces, sencillamente, para que sean objeto de estudio o análisis de los historiadores.
A este propósito, ¿cómo es posible que todavía, hoy en día, haya documentos secretos desde 1936, que no son accesibles al público? ¿qué puede haber en esa documentación secreta que pueda perjudicar? ¿qué podríamos encontrar? Lo cierto es que, cuando los investigadores los estudian, siempre salen perlas que nos ayudan a reescribir la Historia.
No debemos olvidarnos de que el derecho al acceso a la información es nuestro, no puede ser nunca del que se apropia de esa información, muy probablemente, para ocultar responsabilidades o acciones que no quiere que trasciendan y que han ido pasando de generación en generación.
No sé si llegará un momento en que podamos tener un perfil exacto de lo que aconteció. Desde luego, es sumamente necesario reformar la ley del 1968, porque ninguna ley puede obviar el derecho a la información y, desde luego, en ningún caso se puede eliminar ese derecho de acceso cuando afecta a derechos fundamentales de las personas que sufren o han sufrido las consecuencias de esos actos. Si bien la ley de Memoria Democrática del 2022 anduvo cerca, no se atrevió a concretar este objetivo.
Asimismo, no puede haber ninguna interpretación que proteja esa información. A este propósito, la ley de Memoria Democrática, cuando se refiere a las leyes de impunidad, en concreto a la ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, afirma que no se puede interpretar de forma que impida la protección de los derechos de las víctimas, o de la sociedad en general, que regula la propia ley. Es decir, tiene que ser interpretada pro actione, en favor de las víctimas, no en contra de ellas. Por lo tanto, ni si quiera hace falta que nos vayamos a la disposición final sexta donde se afirma que se reformará la ley 9/1968.
Como algunos relatores de Naciones Unidas han puesto de manifiesto, el verdadero derecho a la seguridad nacional es el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a tener acceso a esa información cuando afecta a sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y, las víctimas, en su derecho a la verdad y a la justicia, necesitan, como una forma de reparación, la acción institucional del Estado. Por tanto, es fundamental el rol que tienen los documentos, los acervos documentales, los archivos: mientras más se abra, más garantía hay contra la impunidad, más transparencia, menos pueden ocultar qué hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron.
El rol fundamental de los archivos estuvo claro en muchos momentos históricos importantes, como en particular en los juicios de Auschwitz entre los años 1963 y 1965. Gracias al incansable compromiso del entonces fiscal general de Hesse, Fritz Bauer, por primera vez, 300 testigos pasaron por el estrado durante un año y ocho meses; casi 200 de ellos eran sobrevivientes de Auschwitz. Si bien sólo seis de los acusados fueron condenados a cadena perpetua, en 1998, las 454 carpetas y 103 grabaciones de sonido que quedaron del juicio fueron descubiertas en el archivo de Wiesbaden, marcando un antes y un después con respecto al derecho a la verdad. Entre los cortes de sonido se encuentraban las voces de las víctimas que denuncian las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en el campo, las excusas de los testigos de las SS y las presentaciones de los acusados, que negaron cualquier responsabilidad en los crímenes que se cometieron allí.
Siempre en Alemania, otro acontecimiento relevante ocurrió en 1989, cuando se derribó el Muro de Berlín, los y las activistas sociales y personas defensoras de derechos humanos ocuparon el cuartel general y otras dependencias del Ministerio para la Seguridad del Estado – conocido por su abreviatura Stasi, la agencia de vigilancia y espionaje de la antigua República Democrática Alemana – y lograron detener la destrucción de la documentación.
Asimismo, no podemos olvidarnos que 2001, un periodista y dos investigadores de Human Rights Watch descubrieron miles de documentos que yacían en el suelo de una antigua prisión de N’Djamena, capital del Chad, cubiertos por una espesa capa de polvo. Años más tarde, se utilizaron contra el que se conoció como «El Pinochet africano», Hissene Habré, exdictador del Chad entre 1982 y 1990, en el juicio al que yo asistí en 2016, en Dakar, y que concluyó con su condena a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad y torturas, además de crímenes de guerra.
La conservación de elementos documentales fue fundamental también en el caso de Camboya, donde los archivos que no fueron destruidos por los Jemeres Rojos tras la derrota del régimen en enero de 1979 fueron fundamentales para los juicios posteriores contra los autores del genocidio, en el que se calcula que, entre 1975 a 1979, murieron 1,7 millones de personas, aproximadamente la cuarta parte de la población.
Otro ejemplo se encuentra en la lucha contra ETA en España. Como organización marxista-leninista, ETA mantenía un estricto control de todo lo que se hacía y acontecía, y de quiénes eran detenidos o introducidos en prisión. Aquellos que quedaban, redactaban una autocrítica para informar a las estructuras de dirección de la organización sobre los motivos que llevaron a la detención por parte de la policía o la guardia civil. Durante aquellos años, conocidos como los años de plomo, la actividad terrorista era tan intensa y vertiginosa que se avanzaba en su lucha a través de una simple acción-reacción: tras cada atentado, solo se buscaba la culpabilidad de quién lo había cometido, después se procedía a juzgar y condenar, o absolver, pero la documentación colateral no se tenía en cuenta. Recuerdo que, en 1989, cuando detuvieron a Josu Ternera y a otros, pensé que podía ser relevante buscar mecanismos de actuación dentro de la documentación judicial. Sin embargo, esa documentación estaba muy dispersa. Así fue como implementamos lo que hoy se conoce como la pericial de inteligencia, una fórmula para validar la cadena de custodia de los documentos de la organización que, aunque habían sido recuperados en un momento determinado, no estaban organizados ni numerados, de manera que pudiesen tener un valor documental en un juicio. Es decir, documentos que estaban en las manos del poder judicial y no se habían valorado porque, a diferencia de otras instituciones del Estado, hasta entonces no teníamos un mecanismo coordinado entre quienes los archivaban, numeraban y ordenaban. Eso supuso un avance exponencial en la lucha contra el terrorismo de ETA y todo su entorno, y de alguna forma contribuyó, junto con otros elementos circunstanciales, a que termináramos con esa lacra.
En aquella época, apareció en Guatemala el llamado Diario Militar, o Dossier del Escuadrón de la Muerte, que documentaba la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura y abuso sexual de al menos 195 guatemaltecos durante el gobierno militar de Humberto Mejía Víctores.
También en la década de los Noventa, en Paraguay, un juez bisoño, junto con Martín Almada, profesor y luchador por los derechos humanos, descubrieron una cantidad de documentos de los llamados «archivos del horror» donde el dictador general Alfredo Stroessner tenía toda la documentación policial de todas las torturas cometidas. Entre estos documentos se encontraron una serie de archivos referidos a la denominada Operación Cóndor, el acuerdo entre policías políticas y servicios de inteligencia del Cono Sur americano-Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú – en algunos casos también se piensa que Brasil – para trasladar a opositores políticos y hacerlos desaparecer. Ese acervo documental del Museo del Terror, que fue encontrado de casualidad gracias una acción valiente, produjo unos efectos posteriores inimaginables, ya que sirvió de fundamento para varios procedimientos judiciales.
Estos son solo algunos ejemplos de la relevancia de los archivos como salvaguarda contra la impunidad, pero hay muchos más archivos sensibles que se han convertido en archivos universales. A raíz de estos acontecimientos, se empezó a reconocer el valor de estos archivos y la necesidad de preservarlos y protegerlos. Entre 2003 y 2011, la documentación y los archivos de derechos humanos de una serie de países fueron incluidos en el Registro Internacional del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Así, por ejemplo, en Argentina, se estableció un organismo con categoría 2 de la UNESCO y que yo presidí durante un tiempo, en el que lo que se hacía era precisamente impulsar, recopilar y coordinar las acciones que afectaban no solo los archivos o a los fondos documentales, sino también trenzándolos con la Memoria grabada y viva de las víctimas.
De esta forma, los archivos han ido convirtiéndose en una especie de garantes de los derechos humanos de las personas afectadas, tanto en su vertiente colectiva, como individual – fundamentales tanto una como otra – y en el nervio, el núcleo del derecho a la verdad.
En muchos casos, como ocurre en España, cada vez habrá menos personas o víctimas que puedan compartir su testimonio oral debido a la edad. Por ello, estos acervos documentales adquirirán cada vez más valor. De ahí la absoluta necesidad de que estén perfectamente ordenados, archivados y cuidados, lo que no sucede o ha sucedido y espero que ahora vayamos avanzando en ese sentido.
Cuando el 2008 yo pedí acceso a los archivos para mi investigación acerca de los crímenes franquistas, pensaba que me iba a encontrar con unos archivos impresionantes. Sin embargo, me encontré con que no había nada, todo era un desastre. En otros casos, no podía tener acceso y tenía que pedir una desclasificación de los documentos, lo que significaba tener que ir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo para obtener la desclasificación de documentos, que, a veces, ni siquiera existían.
De hecho, me imaginaba que habría un censo de víctimas. Y no. Fueron las víctimas a las que yo les pedí que hicieran un recuento. La aproximación llegó a más de 114.200 víctimas, con las que se inició el procedimiento ante el Juzgado Central de Instrucción N.º 5. Hubo una despreocupación absoluta por este tema.
Sin embargo, la memoria abarca no solo el pasado, sino también el presente y el futuro, influyendo en las diferentes generaciones. Los archivos desempeñan un rol fundamental no solo para la justicia penal, sino también en la justicia restaurativa. En este contexto, el derecho a la verdad y la obligación de investigar establece la obligatoriedad para las instituciones judiciales de avanzar en esas investigaciones para que queden documentados los hechos y las circunstancias. Por lo tanto, nuevamente, es fundamental dejar registrados sucesivamente todos y cada uno de los acontecimientos que ocurran. Asimismo, los acervos documentales son esenciales para la reparación de las víctimas y familiares, ya que permiten saber qué ocurrió, si hubo una apropiación indebida de un bien o si hubo un latrocinio. En cuanto las garantías de no repetición, estos documentos nos van a permitir demostrar la realidad de los hechos, incluso a quienes quieran negar la evidencia.
Por ello, la relevancia de la memoria archivada ha sido reconocida internacionalmente en numerosas ocasiones.
A nivel internacional, un ejemplo son los Principios para la protección y promoción de los derechos humanos para combatir la impunidad o Principios Joinet, adoptados por la ONU en 1998, entre los cuales se encontraron por primera vez recomendaciones concretas para la conservación de los archivos y su acceso. Estos principios fueron actualizados en 2005 con los Principios Orentlicher, en los que se exige al Estado «garantizar la preservación y el acceso a los archivos relativos a violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario». Asimismo, en 2006, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reconoció formalmente el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y la reparación e instó a los Estados Parte a sancionar penalmente la falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que puedan probar la verdadera identidad de aquellos niños y niñas que han sido víctimas de desapariciones forzadas. Además, desde 2013, los Relatores Especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo De Greiff y Fabian Salvioli, han destacado sistemáticamente el papel crucial de los archivos para la efectividad de estos derechos, especialmente en países en transición tras regímenes represivos.
En el plano europeo, pese a todas las recomendaciones de las instituciones europeas y su utilidad como hoja de ruta para el tratamiento de los archivos y la memoria en Europa, no existe una armonización regional de leyes. Cada país cuenta con legislación nacional que permite el acceso de los ciudadanos a los archivos y fondos documentales con mayor o menor grado de restricción.
En España, los archivos y acervos documentales adquieren un papel protagónico en todo lo que es la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, en que se subraya la importancia de los archivos para la memoria democrática en España. En la Sección 2ª del capítulo I, que aborda el derecho de las víctimas a conocer la verdad, se establecen medidas para la adquisición, protección y difusión de documentos de archivo y de otros documentos relacionados con el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura (artículo 26), y garantiza el derecho al acceso y consulta libre, gratuito y universal de los archivos (artículo 27), independientemente del tipo de archivo en el que se encuentren.
Poco a poco se va reconociendo este valor gracias a la labor impresionante que hoy nos convoca aquí, de personas expertas que dedican su tiempo y su saber a organizar este tipo de archivos fundamentales para el estudio, la justicia y el establecimiento del derecho de la verdad.
Por nuestra parte, intentamos aportar nuestro granito de arena. Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) llevamos adelante el proyecto Memorízate, que apunta a reconstruir la memoria colectiva de la Guerra Civil española y la dictadura franquista a través de la colección, sistematización y difusión de historias individuales y datos para que el pasado no caiga en el olvido, sino más bien se vuelva una herramienta democrática para las nuevas generaciones. Esta iniciativa ha sido recién reconocida como una de las 40 iniciativas que promueven la democracia a nivel global por el Consejo de Europa en el marco de la edición 2023 del Foro Mundial de la Democracia organizado en Estrasburgo.
No cabe dudad de que esta es la línea de acción que nos protege de ahora hacia el futuro: las víctimas son víctimas, y sus historias, con todos sus matices, deben de ser traídas al presente para que nos muestren los pasos pertinentes para que el olvido no sea necesario.
Conferencia inaugural de EL DEBER DE MEMORIA. XVI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos Descargar la conferencia en PDF